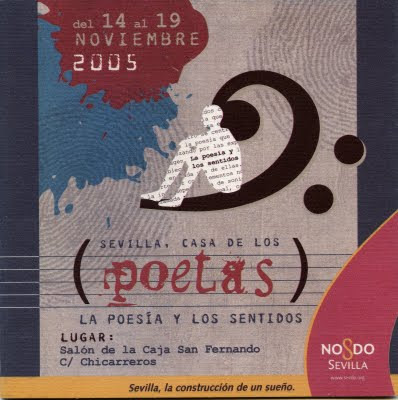Francisco José Cruz y Antonio Deltoro.
Francisco José Cruz y Antonio Deltoro.
 s, para probar de qué manera un poema solitario y sin cartas de recomendación nos transforma como lectores; sería, pues, para mí, un garbanzo de a libra encontrarme uno tan desconocido como una persona de la que no tuviéramos más indicios que su mera presencia. Tal cosa es prácticamente imposible cuando conocemos a otras criaturas del mismo padre, pero si nos concentramos en un poema lo podemos captar en su individualidad, olvidarnos por un tiempo de los otros, irnos únicamente con él, como con un único amigo. Para eso es bueno copiarlo, sacarlo del libro, dejarlo en la hoja solo, como una muestra de un tejido bajo la mira de un microscopio. Lo curioso es que entonces no necesita nada para adquirir movimiento saliéndose del papel a la memoria. Así lo llevamos a las calles y al sueño y aparece y desaparece en fragmentos, hasta que su presencia tiñe sonoramente la presencia visible de lo que nos rodea. A lo largo de los años he hecho esto con no pocos poemas de Francisco José Cruz: copiarlos para memorizarlos. Todos han resistido esta prueba: han adquirido, por la temporada que mi frágil memoria los ha llevado, vida independiente y exclusiva, después han vuelto a su país de origen para enriquecer con su individualidad el conjunto plural de las maneras de vivir. Hoy quisiera tomar uno de esos poemas que llevé en la memoria solitario como punto de partida:
s, para probar de qué manera un poema solitario y sin cartas de recomendación nos transforma como lectores; sería, pues, para mí, un garbanzo de a libra encontrarme uno tan desconocido como una persona de la que no tuviéramos más indicios que su mera presencia. Tal cosa es prácticamente imposible cuando conocemos a otras criaturas del mismo padre, pero si nos concentramos en un poema lo podemos captar en su individualidad, olvidarnos por un tiempo de los otros, irnos únicamente con él, como con un único amigo. Para eso es bueno copiarlo, sacarlo del libro, dejarlo en la hoja solo, como una muestra de un tejido bajo la mira de un microscopio. Lo curioso es que entonces no necesita nada para adquirir movimiento saliéndose del papel a la memoria. Así lo llevamos a las calles y al sueño y aparece y desaparece en fragmentos, hasta que su presencia tiñe sonoramente la presencia visible de lo que nos rodea. A lo largo de los años he hecho esto con no pocos poemas de Francisco José Cruz: copiarlos para memorizarlos. Todos han resistido esta prueba: han adquirido, por la temporada que mi frágil memoria los ha llevado, vida independiente y exclusiva, después han vuelto a su país de origen para enriquecer con su individualidad el conjunto plural de las maneras de vivir. Hoy quisiera tomar uno de esos poemas que llevé en la memoria solitario como punto de partida:ESTURIÓN EN UN ACUARIO
en el fondo del mar, que es el fondo del tiempo.
Atravesó los siglos bajo el vidrio cambiante
de las aguas, para reproducirse
y atender el reclamo de lo eterno,
hasta llegar aquí:
espacio en que el final
del mundo ha levantado paredes de agua fija.
Quizá busque salir porque tantea
con sus barbillas táctiles.
El cristal es un agua que no tiene retorno
y así la transparencia no es más que un espejismo.
Extinguida su especie en esta cuenca
de largas amalgamas, sobrevive
en el agua estancada del destiempo.
Por ella sube y baja, sube y baja,
resignado tal vez al cautiverio
sin fin que lo condena
a no volver al mar y a no morir.
Su destino, por tanto, sigue siendo
nadar contra corriente,
aunque ya no remonte ningún río
y tan sólo se adapte
a estar fuera del mundo.
Hoy lo vemos flotando en un futuro
que no le corresponde
y, a salvo de la vida, vive aún.
Los dos primeros versos: "Viene del origen del mundo, por eso habita / en el fondo del mar, que es el fondo del tiempo", nos hablan de un tiempo muy largo y de un ser singular que condensa una especie y que, incluso en un acuario, sigue cruzando el mar. En estos versos hay una acumulación de palabras con peso y sin embargo no se van al fondo, quizá porque desde el título sabemos que se trata de algo tan abarcable y tan concreto como un esturión en un acuario y por ese "por esto", que equilibra y vuelve relativa y, al mismo tiempo, evidente la verdad de estos versos. Mundo, tiempo, fondo, son sustantivos muy grandes, muy usados, con un sonido muy hondo, y mar, uno de los monosílabos más afortunados de la lengua. El poema nos habla de una criatura que no se morirá si no se reproduce. En la poesía de Francisco José Cruz los muertos vivos son tan cotidianos como nosotros y más creíbles que Drácula: "Hoy lo vemos flotando en un futuro / que no le corresponde / y a salvo de la vida, vive aún." "Atravesó los siglos bajo el vidrio cambiante / de las aguas" o "el cristal es un agua que no tiene retorno / y así la transparencia no es más que un espejismo". En este poema y en esta época el final del mundo construye jaulas, cárceles, horarios, roles, paredes de agua fija o de cemento. En este pez alargado, físicamente y en el tiempo, que no puede salir del acuario y que no muere porque no se reproduce, hay algo del soltero, del tigre enjaulado, de López Velarde. Muchos personajes, no todos, de Maneras de vivir están enjaulados en un tiempo, en un exilio, que es una tierra de nadie en el espacio y el tiempo del que no están del todo conscientes: quizá el esturión ignora dónde está y piensa que detrás del cristal hay agua, que continúa en el océano o que por fin ha llegado al río. El acuario está lleno del agua estancada del destiempo, como en la jaula los monos de otro poema viven en una tierra ficticia entre el hombre y la selva.
El esturión se adapta a estar fuera del mundo, vive una sobrevida, como los muertos de un poema van muriendo en la muerte ("Ya sabemos, por propia inexperiencia, / que los muertos, poco a poco, se acomodan / en sus tumbas/ y cada siglo que no pasa por ellos, / se sienten más a gusto de ser nadie"). A veces parece que para Francisco José Cruz los tiempos de la muerte y de la vida sean dos gerundios: no se vive, se va viviendo, no se muere, se va muriendo; como otra muestra de lo que digo invito al lector a leer "Revisión". "En el vientre de mi mujer, el hijo / se está haciendo poco a poco"... "En el vientre de su tumba, mi madre / queda, poco a poco, sin su cuerpo". Para el autor de Maneras de vivir: "Dejar de ser algo no siempre significa no ser nada, sino empezar a ser otra cosa". Maneras de vivir podría también llamarse maneras de sobrevivencia, ya lo he dicho: abunda en seres que sobreviven en un estado intermedio entre la vida y la muerte, pero también está poblado por seres que durante su metamorfosis son capaces de colocarse en los dos extremos, pasado o futuro o, que ya transformados, recuerdan su vida anterior, ejemplos de esto son: "Habla el barro" o "La mesa".
El exilio de los elefantes, de los monos, de los objetos en un museo, el estado de un perezoso en una rama, nos da pistas de nuestra propia manera de vivir, de nuestro exilio. Incluso un grito independizado del hombre que no es ya su dueño deja al hombre a la intemperie, en el exilio, cada vez que se calla, huérfano del grito. Muertos y aún no nacidos, la imagen en el espejo de alguien, los juguetes encerrados en una vitrina, comparten, regresan, cada uno a su manera, una condición intermedia entre el ser y el no ser. El vacío, en la forma del frío, adelantado de la muerte, se cuela en las noches entre los huesos de un anciano. Las cosas pierden y, al perderla, recuerdan su función cuando se las deshecha y se las condena a un limbo. Las voces de los poetas muertos los sobreviven repitiéndose mecánicamente en las grabadoras. Pero todo esto no resta sino que multiplica la realidad y la hace más perceptible y aguda. Nuestro poeta apenas necesita salirse de lo escueto para darle, a lo escueto real, el hierro de un misterio. Parece creer que no hay misterio tan fuerte como el estar aquí, en esta vida, ahora, y no haber estado antes y no estar después. No hay una manera de vivir: tenemos Maneras de vivir y, como nos dice el título de un libro posterior, A morir no se aprende.
El oído de Francisco José Cruz es un cauce para decir y lo que dice, casi siempre, es un descubrimiento que se desprende de la realidad y de la perplejidad comunes: aquellas que compartimos todos por el mero hecho de existir. En ese cauce su voz transcurre naturalmente: la suya es una poesía desprovista de adornos o de belleza innecesaria, porque para él "no se crea agregando, sino suprimiendo" y "lo que el poema habla está más en lo que calla que en lo que expone". En Maneras de vivir no hay un tratamiento métrico o estrófico uniforme, cada manera, cada poema nace con un rostro distinto, con su métrica propia y estrofas características, con un tratamiento adecuado y hecho a la medida de su sentido y de su forma de estar en el mundo. El vocabulario de cada uno no se distingue del que hablamos todos los días, está apegado a la vida de todos y sin embargo nos dice cosas de mucho calado y nos trasmite una visión muy particular, no sólo propia de su autor sino de cada poema. La poesía de Francisco José Cruz recurre a la personificación y lo hace no para velar o nublar la verdad de las cosas sino para mostrarla, no sólo al pensamiento, sino para que la sintamos creíble y nuestra. Como un ejemplo sutil pongo ese "final del mundo", que levanta paredes de agua fija en "Esturión en un acuario", o los más notorios del día y de la tarde transformados en un funambulista y en una costurera de los poemas "El funambulista" y "La costurera y el mendigo". En el primer poema se dice: "Por los altos cordeles de la ropa / el día hace equilibrio y lento pasa / de puntillas al lado que no vemos, / allí, / donde entonces el mundo se constata."
En un ensayo dedicado a la poesía de Eugenio Montejo, Francisco José Cruz afirma que el tema central de la poesía de todos los tiempos es el paso de la vida a la muerte, pero tal parece que para él no sea menos esencial el paso de la nada a la vida: ¿dónde están esas formas por venir aún no nacidas?, ¿cómo son esas formas que no están en el tiempo?, ¿nos pueden dar indicios de nuestras maneras de no ser y de ser las cosas que están situadas en el terreno intermedio entre el no ser y el ser? Maneras de vivir, creo, trata de seguir los indicios que nos dan estas formas. Lo no nacido y lo que está muerto viven procesos paralelos, en realidad están naciendo y están desapareciendo, no nacen o se mueren de una vez, son procesos que, aunque inversos, tienen algo en común que transcurre entre el vacío y la materia y entre la materia y el vacío, como quizá, fuera de su continuidad aparente (la materia de nuestro cuerpo cambia por entero cada determinado número de años), también ocurra en nuestras vidas.
Los poemas de Francisco José Cruz parten de una perplejidad que nos señala que no somos del todo seres individuales sino que estamos conectados con nuestros ancestros y descendientes, no sólo por la vida sino también por la muerte. La perplejidad que deja en los sobrevivientes la muerte de sus semejantes o la transformación de un objeto al cambiar su función o su lugar ("Perplejidad de quedarnos un instante entre lo que fue y lo que podría ser"), establece una cadena entre los que vivieron y los que viven ahora y los que vivirán después, una cadena que fundan los gestos comunes, las palabras compartidas y la obsesión por la ausencia de nuestros parientes y amigos, que los hace presentes en nuestras vidas. Una cadena que sólo se manifiesta plenamente en el poema. Pues, para el poeta sevillano: "La poesía es de los pocos reductos humanos donde intimidad y comunicación se nutren mutuamente." "Quizá, el único lugar donde el ser y el no ser de todo se reconcilien sea un poema." En un ensayo sobre el poeta argentino Antonio Porchia, el autor de Maneras de vivir dice algo que también es válido para su poesía: "Si la poesía contemporánea se ha ocupado, con gran variedad y acierto, del problema de la identidad —el hombre contemporáneo es un hombre escindido—, Porchia, asimilando esta misma concepción, ha logrado que esta escisión deje de ser uno de nuestros conflictos capitales para constituir un pasadizo entre el ser y el no ser, lo posible y lo imposible."
En Maneras de vivir hay poemas que parecen cuentos para niños, sembradores de símbolos y dudas, pero no por ello menos verdaderos y secos. En estos poemas Cruz emplea "la memoria imaginante" que él detecta con lucidez en un poema de Eliseo Diego: "El poeta se dirige a la muchacha de 'Retrato de una joven, Antinoe, siglo II' como si en realidad estuviese viva, pero sin ocultar en ningún momento la real inexistencia de ella. Este recurso poético logra que el poeta hable a la vez a la viva y a la muerta, dejando en nuestro ánimo "la fatal conmoción del asombro que produce la inexistencia". Convoco al futuro lector de este libro a que lea en este sentido "Manera de comer".
Hay muchos versos en Maneras de vivir que se leen ajustados al poema, apegados casi a la literalidad que los sustenta, pero que leídos despacio, en su estrofa, sin pasar al resto del poema, nos suenan a claves de vida aplicadas no sólo a una forma particular, sino a muchas o a todas las formas de vida; no obstante, para el oído de nuestro poeta, cada forma tiene su voz que suena entre otras que suenan, es una forma dotada de lenguaje con un oído que atiende. En "Habla el barro", el barro hecho plato dice: "Me siento circular y hasta profundo" y "Yo no hubiera durado sin ser algo concreto". Toda manera de vivir tiene un lenguaje fuera del coro: habla una camisa, la imagen de un ser concreto en el espejo, un palo, etc. Cada poema, cada manera de vivir tiene su forma de hablar, insisto, su voz, su timbre, su tono, pero logra hacerse entender; la poesía de Cruz está muy lejos de la torre de Babel de gran parte de la poesía de nuestros tiempos. Él pertenece a un grupo minoritario en la actualidad de poetas que creen que es básica la legibilidad de un poema, que es el principio de su credibilidad, y que estas dos cosas están enlazadas, íntimamente, con ese mundo inefable al que, se dice, la poesía roza y cuyo roce delgado es el poema. Que el decir y el no decir se comunican. Esta legibilidad es la base de la que parte: las palabras, el lenguaje, lo compartimos con otros tan diferentes entre sí como el barro y una camisa, que existen como nosotros pero que representan formas más misteriosas, si cabe, que la nuestra, por ser aparentemente criaturas de nuestras manos, a su vez creadas por otras manos: "Unas manos sin cuerpo, / anteriores al mundo / parece que crearon a estas manos de barro / que cuidadosas, hacen con mi forma / una forma distinta de las suyas."
En Maneras de vivir todo vive un tiempo más largo que su forma, toda forma excede sus límites físicos y temporales, toda forma continúa o antecede a otra; por ejemplo, una mesa: "necesita sentir encima cosas / como si fueran pájaros dormidos, / confiados al ser de la madera."
Quizá la condición de todos estos seres está en que están, al mismo tiempo, dentro y fuera del mundo y de sí mismos, en una condición de permanente metamorfosis, de detenida metamorfosis, y sea ésta la que les da, paradójicamente, la conciencia de ser. Los monos en el zoológico "Aún no han aprendido / a saltar de una ausencia / a otra ausencia del bosque que perdieron / y por esto sus ojos no miran lo que ven." Poco a poco van deshabitando su mundo pasado, el de la selva, y van entrando a un limbo que no está ni en el zoológico ni en África: "Tal vez han decidido —al menos los ancianos— / no gastar energía inútilmente / y engordar de desidia, tumbados en el suelo, / solos a la redonda, como un reloj parado." El astronauta que flota dentro de la nave a la que rige otro tiempo distinto que el de la tierra dice: "Voy dejando de ser quien hasta entonces era allí abajo ¿abajo? / Estoy fuera del mundo..."
Aunque un solo poema de Francisco José Cruz puede dejar al lector en un acuario, repitiéndolo en un tiempo sin tiempo, como ya lo dije al principio: el lector ganará al seguirlo de poema a poema y de libro a libro. A Maneras de vivir lo acentúa en el decir callando, un libro de reciente aparición en España: A morir no se aprende. Si se piensa en ambos títulos y en los dos libros en conjunto, la seriedad, la continuidad y el rigor de la empresa o de la aventura de Francisco José Cruz se ponen en evidencia. Quisiera terminar con un poema de este último libro como una incitación para su publicación en México:
A MORIR NO SE APRENDE
Vivir no es una escuela,
ni siquiera un camino,
que ya hubiera borrado la intemperie.
El tiempo no nos lleva
de la mano: es el aire,
el que arrastra a capricho los papeles.
No se aprende a morir.
Siempre andamos perdidos
en medio de las cosas y la gente.
 De izqda. a dcha.: Fabio Morábito, Antonio Deltoro, Francisco José Cruz y Déborah Holtz (directora de Trilce Ediciones).
De izqda. a dcha.: Fabio Morábito, Antonio Deltoro, Francisco José Cruz y Déborah Holtz (directora de Trilce Ediciones).
 Maneras de vivir
Maneras de vivirpor Fabio Morábito.
Es difícil no caer en la tentación de interpretar este poema en los términos de un autorretrato, sobre todo por su colocación al principio del libro. El día, ¿no es el mismo poeta, dueño de todo y de nada; poseedor de la mirada más abarcadora, pero obligado, por esa mirada, a mantenerse en equilibrio como un funambulista, con lo que debe contentarse de recoger a su paso sólo algún brillo fugaz, alguna iluminación aislada?
El poema siguiente se titula “El visitado” y aborda un tema clásico de la poesía, el del espejo. Sin embargo, quien rompe a hablar en el poema no es el sujeto de carne y hueso que se refleja en él, como era de esperarse, sino la imagen reflejada, el “visitado” al que alude el título, que es tal porque se materializa cada vez que alguien asoma al otro lado del cristal. Este ser que espera pacientemente su momento de acudir a la cita con la realidad para dar comienzo a su compleja mímica de apariencias, ¿no es en el fondo otro equilibrista, otro doble del poeta, el cual nada posee, justamente, excepto una capacidad de entrega absoluta, de exteriorización total? Así, a través de los dos primeros poemas de su libro, Francisco José Cruz nos entrega su poética, esto es, ante todo, una idea de tránsito, de inestabilidad y de equilibrio precario. El término funambulista podría aplicarse a todos los seres y las cosas que aparecen en su libro, que luchan por mantenerse en equilibrio, obligados a representar un papel siempre efímero. No sorprende que una sutil brisa anárquica recorra estos poemas, proclamando por lo bajo que la plenitud radica en la indefinición, quizá en la disolución misma. Así, en el poema que se titula “Lanza o remo”, un objeto largo y delgado de madera, de pie en la vitrina de un museo, se presenta al público con un letrero que plantea la incógnita de si se trata de una lanza o de un remo. ¿Para qué servía? ¿Era un arma para matar o un instrumento de navegación? El tiempo lo ha pulido hasta otorgarle su intrínseca perfección, su “claridad oculta”, pero al precio de convertirlo en un objeto inútil, que no es ni lanza ni remo. Cuando más existimos, parece decirnos Cruz, cuando más plenos y reales somos, nuestro sentido y nuestro papel se diluyen, nos volvemos irreconocibles y, más aún, inservibles. Es un mensaje escalofriante o liberador, según lo veamos. Escalofriante para la vida práctica, pero liberador para la poesía, que se nutre de claridades ocultas, no de papeles ni de nombres. Cuando éstos dejan de servirnos, lanza o remo, asta o pértiga, palo o mástil, la poesía se encuentra en un terreno más propicio.
Acorde con esta idea de que todo habla, no sólo aquello o aquellos que hablan tradicionalmente, el poeta se ve, justamente, como alguien visitado, visitado por la poesía, o por el poema, que es quien habla de verdad, a expensas del poeta. El poeta recibe el poema ya hecho, y debe cuidar, con las herramientas a su disposición, de no estropearlo. “Siempre hay que recordarle al poema / que tiene que ayudarnos a escribirlo”, rezan los primeros dos versos de “El travieso”, un poema que continúa de otro modo el tema de la reflexión especular iniciada en “El funambulista” y “El visitado”. Esas palabras, en efecto, con una ligera variación, podrían estar en boca de los propios poemas, y sonarían más o menos así: “Siempre hay que recordarle al poeta / que tiene que ayudarnos a existir”. En esa mutua ayuda entre poeta y poema, el segundo es quien tiene más autonomía y vivacidad. No se limita a ayudar al poeta; hace algo más: “El poema no aguanta aquí sentado / y a los pocos renglones ya desobedece”. Y al poeta no le queda más remedio que seguirlo, porque, acorde con su naturaleza de un ser “visitado”, de un sujeto reflejante, más que un inventor es un seguidor, un mero auxiliar, una comadrona que está allí para favorecer el nacimiento del poema. De ahí la sensación, leyendo los poemas de Francisco José Cruz, de leer una poesía que tiende a eliminar las huellas de la mano que le dio forma, porque aspira a una condición oral y anónima, de canto o de romance medieval. Al igual que el día, que debe consumirse para que el mundo se constate a sí mismo, así estos poemas anhelan acogerse a una instancia anónima que garantice su perdurabilidad. Bajo esta luz, me parece, deben verse las preocupaciones métricas y rítmicas de la poesía de Cruz. Cruz utiliza ciertas formas prosódicas tradicionales para atenuar el volumen de su voz, amortiguar la individualidad de sus poemas y diluir su originalidad. Esas formas son como disolventes que permiten que cada poema, siendo absolutamente dueño de sí mismo, parezca deudor de otros o, si no deudor, evocador, catalizador de otros. Para Cruz, en efecto, la tradición poética es sobre todo un acervo vivo de ritmos y respiraciones, de sonoridades y de cadencias. Son éstos, para él, el venero más profundo de cualquier poema. Podría sorprender que en la entrevista que aparece al final del volumen Cruz se defina a sí mismo como alguien poco aficionado a la música, siendo tan importante el papel que juega el oído en su obra. Su oído, sin embargo, parece a menudo más empeñado en sortear cualquier asomo de melodía que en buscarlo. Cruz trata de neutralizar con todos los medios cualquier despegue sonoro. Resignado a varar el poema en brazos de la música, se dedica a defenderse de sus embates, un poco como esos pescadores que, unidos indisolublemente al mar, se enorgullecen de no saber nadar, y de esta resistencia surge el temple de sus poemas, que parecen dichos a media voz, o sin voz propia, más dictados que escritos y más recordados que dictados. Comparemos a tantas voces contemporáneas que se montan sobre un soneto o una décima con el triunfalismo de los practicantes diestros y comparémoslas con la suya, que se desliza incómodamente en la horma que le otorga la tradición y trata por todos los medios de salirse de ella, de casi no ocupar el espacio que se le otorga, de no aprovecharse de ninguna oportunidad musical y retórica. Lo que resulta equivale, en el plano estilísitco, a esa misma disolvencia, por llamarla de algún modo, que el poeta detecta agudamente en su entorno físico, donde todo parece ocupar su forma de manera pasajera. Pero la música, acallada y todo, está allí, y la voz del poeta se somete a ella, secundándola finamente hasta crear la impresión que es ella la que dicta las palabras, pues tal vez la música es el único modo de superar el antagonismo de las formas, el único lugar donde la oposición entre una lanza y un remo deja de ser tajante y permite vislumbrar otra forma de ser que, sin negar las diferencias, logre reunirlas. La música nos permite acomodar nuestras pisadas en las huellas de otros que nos precedieron, haciéndonos virtualmente invisibles. Entonces, el poeta alcanza ese estatuto de fantasma, o de funambulista, que para Francisco José Cruz es tal vez la condición inherente al poeta. Decir que el poema “desobedece” al poeta es sólo una forma de decir que el camino del poema ya está parcialmente trazado cuando el poema arranca y que si el poeta no pone obstáculos con su vanidad y su torpeza, el poema hallará por sí solo su camino, su “manera de vivir”. Esta afirmación, que puede parecer osada, debe acompañarse inmediatamente de otra, que es la siguiente: todo es antiguo, y la música, justamente, es la expresión más patente de esta verdad. La música (y, por extensión, la poesía) no puede surgir sino de esta certeza; brota espontánea cuando esta certeza nos embarga; es la respuesta que provoca en nosotros el sentimiento de que todo lo que nos rodea ha perdurado y perdurará sin límites. El poeta, en cierto modo, es el gran rastreador de lo antiguo en todo lo que toca; es quien nos recuerda que a la vida no le falta nada, que estamos vivos porque nada nos falta, pero también porque somos los últimos, los recién llegados, los herederos universales de todo lo que existe. Como dice Antonio Deltoro, un poeta próximo a Francisco José Cruz en más de un aspecto tanto temático como formal, vivir es estrenar el mundo. Precisamente porque quienes vivimos lo estrenamos, somos inseguros y, aunque conscientes de nuestra antigüedad, ésta nos abruma. La poesía, al revelarnos la claridad oculta de las cosas, o sea la necesidad que hay detrás de toda forma, nos alivia de ese peso abrumador. Hay un poema de Francisco José Cruz que expresa de manera particularmente hermosa esta estrecha unión entre forma y necesidad:
LA MESA
Si una cosa de las que tiene encima
le dijera que siempre no fue mesa,
que sus patas fueron antes raíces
–aunque las tenga lisas, torneadas–,
lo negaría con todos sus clavos,
barnices y molduras a pesar
de las vetas o venas que la cruzan.
Nunca ha echado de menos una rama
flexible, acogedora. Sin embargo,
siempre dispuesta todo lo recibe
sin quejarse del peso ni del roce.
Necesita sentir encima cosas
como si fueran pájaros dormidos,
confiados al ser de la madera.
De entrada, las dos estrofas en que se divide el poema, cada una espejo de la otra, sugiere que no es una mesa la que habla, sino dos: una que nada sabe del árbol. Es el dilema mismo de la madera, la cual, libre de savia, jubilada de todo humor y proceso bioquímico, conserva a través de sus vetas y nervaduras un vínculo con su pasado salvaje. Pero no voy a analizar el poema, sólo quiero llamar la atención sobre los últimos tres versos, que me parecen reveladores del modo de hacer poesía de Francisco José Cruz:
Necesita sentir encima cosas
como si fueran pájaros dormidos,
confiados al ser de la madera.
Acorde con el animismo que recorre todo el libro, la mesa no está ahí simplemente para que pongan cosas encima de ella, sino que necesita sentir el peso de algo que encuentre en ella un soporte y un descanso. Podría concluirse, siempre en consonancia con el animismo del poema, que lo hace porque recuerda su ser de árbol, que prestaba sus ramas al descanso de los pájaros. Pero el poema, sin negar esta posibilidad, apunta a otra dirección, porque para el mundo de las formas, de las maneras de vivir, las mesas son tan antiguas como los árboles, y por eso, si alguien le dijera a una mesa que sus patas fueron raíces o troncos antes de ser patas, “lo negaría con todos sus clavos, barnices y molduras a pesar / de las vetas o venas que la cruzan”. Porque ser una mesa es un asunto serio. Como lo es, por cierto, ser un árbol. El poeta se toma seriamente el mundo, y lo hace otorgándole a las cosas un estatuto de eternidad y, de acuerdo con esto, se pone en su lugar, redescubriendo el mundo desde su particular punto de vista. Así, lo que llamamos prosaicamente un reflejo o una imagen virtual, en la poesía es el universo de los visitados, que esperan pacientemente su turno al otro lado del espejo. La mesa también ha esperado pacientemente su turno de mesa, como el árbol ha esperado su turno de árbol. Y como una mesa es en parte un árbol, porque, “siempre dispuesta, todo lo recibe / sin quejarse del peso ni del roce”, así el árbol es una mesa involuntaria, una mesa silvestre, que al renunciar a la fácil efusión horizontal del pasto y disciplinarse en un duro aprendizaje de elevación, se ha constituido en un mueble de la naturaleza, útil para la necesidad de descanso de todos los volátiles. Me parece que estamos ante un ejemplo inmejorable de poesía de los objetos, que nos descubre, a través de un fino animismo, ese tipo de claridad que sólo la poesía puede descubrir, donde lo físico conduce naturalmente a lo metafísico. La mesa no recuerda ni defiende su pasado de árbol y, sin embargo, se somete por instinto a servir de apoyo a lo que sea, como si sus genes arbóreos se lo ordenaran. Podríamos ir más allá y suponer, en un enfoque platónico, que servir de apoyo, de descanso es la función arquetípica de la madera, que ella cumple sirviéndose indistintamente de las mesas y de los árboles. Es una lectura que tampoco invalida el poema. Pero lo que más cuenta, lo que tienen de revelador y emocionante estos pocos versos ordenados en dos estrofas, es que nos abren un universo de asociaciones donde podemos vislumbrar la eternidad de las mesas y de los árboles y olvidar el dato histórico de la procedencia de unas con respecto a otros. Nos liberamos de los nombres y accedemos al alma de las formas. El poema elude la dicotomía árbol-mesa desde el momento que se niega a ver la mesa como un reflejo o una variación del árbol, y nos sugiere, para ello, incluso lo contrario: el árbol como una protomesa, como el primer ensayo exitoso de emancipación del suelo bruto y, al descubrirnos lo que de mesa tiene todo árbol, nos permite ver los árboles bajo una nueva luz, que es la de ser, por así decirlo, los titanes del pasto, los genios del herbazal, los fundadores de la espiritualidad en la sosa república de los vegetales. Nos descubre, en resumen, no una esencia inmutable, sino un cuerpo contaminado por los otros cuerpos, que lucha contra ellos y de ellos aprende; siempre en precario equilibrio y siempre en busca, como todos nosotros, de una manera de vivir.
 De izqda. a dcha.: Marta Terán, Antonio Deltoro, Chari Acal, Francisco José Cruz y los editores Déborah Holtz y Juan Carlos Mena.
De izqda. a dcha.: Marta Terán, Antonio Deltoro, Chari Acal, Francisco José Cruz y los editores Déborah Holtz y Juan Carlos Mena.